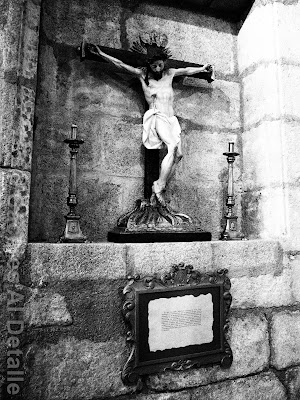Tengo que confesar que me cuesta mucho más contradecir a un amigo que a mí mismo… pero tengo que hacer ambas cosas. En la entrada llamada “La avenida de Alemania, siniestro origen de un nombre”, para la que me basaba en el artículo titulado “LA BASE ALEMANA DE CARROS DE COMBATE EN LAS ARGUIJUELAS, CÁCERES (1936-1937)” contaba que el origen del nombre de la Plaza de Italia, así como el de la Avenida de Portugal, surgieron como un “agradecimiento” a los aliados al bando nacional en la Guerra Civil, al igual que la Avenida de Alemania. En este artículo al que me refería podemos leer:
“…otra avenida cercana, que también parte de la llamada plaza de la Cruz de los Caídos (en alusión al monumento allí erigido desde 1938, en memoria de las víctimas del bando franquista), recibió el nombre de Avenida de Portugal, país que, como hemos comentado, también prestó una inestimable ayuda a los militares rebeldes españoles. Para completar la trilogía, el lugar conocido como Peña Redonda fue también rebautizado como la Plaza de Italia.”
Pero en realidad no estábamos acertados. Gracias a las indicaciones de Sebastián Castela pude acceder en los archivos de la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica, al número 2 de “Cáceres: semanario de la provincia”, fechado el 30 de mayo de 1935, es decir, en plena república, un artículo con el título: “Se celebró con todo esplendor el día de Portugal en Cáceres”, y el subtitulo “En la Avenida de la Estación se descubrió una lápida que lleva el nombre de la Avenida de Portugal”. Esta preciosa crónica nos habla de cómo el nombre de la Avenida de la Estación es sustituido por el de Avenida de Portugal el día 29 de mayo de 1935, con la presencia de autoridades de ambos países. A continuación, paso a reproducir este artículo periodístico literalmente.
CÁCERES
SEMANARIO DE LA PROVINCIA
SE CELEBRÓ CON TODO ESPLENDOR EL DÍA DE PORTUGAL EN CÁCERES
En la Avenida de la Estación se descubrió una lápida que lleva el nombre de la Avenida de Portugal
Asistieron al acto, con las autoridades portuguesas, el ministro de Estado Español, nuestras autoridades y el presidente de la Cámara Municipal de Lisboa.
Como estaba anunciado, ayer 29 celebró Cáceres el día de Portugal, sobresaliendo entre todos los actos de homenaje a esta nación el que a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana se celebró en la Avenida de la Estación del ferrocarril, con motivo del descubrimiento de la lápida, que por iniciativa de nuestro dignísimo alcalde, que aprendió al mismo tiempo a sentir en español y en lusitano, le da el nombre de “Avenida de Portugal”.
Poco antes de la hora indicada llegaron dos compañías del Regimiento número 21 de guarnición en la plaza, para rendir los correspondientes honores al ministro de Estado español, que tenía prometida la asistencia al acto.
Para este efecto en la entrada de la calle se había dispuesto una tribuna, sobre la que se ondean al viento banderines con los colores de España y Portugal.
Minutos antes llegaron el alcalde señor Silva con el presidente de la Cámara municipal de Lisboa y otras ilustres personalidades.
A la hora exacta llegó en su automóvil a la plaza del Triángulo el señor Rocha, acompañado del gobernador don Miguel Ferrero Pardo.
A continuación se procedió por éste a la revista de las tropas que le tributaron los honores presentándole armas, conforme a su categoría de ministro, mientras la música del Regimiento, con su acostumbrada delicadeza y maestría ejecutaba el Himno de Riego y la Marcha Nacional Portuguesa. Seguidamente desfilaron las tropas y las autoridades se trasladaron muy luego a la correspondiente tribuna para verificar la ceremonia del descubrimiento de la lápida.
Palabras del señor Alcalde
El alcalde de Cáceres, don Antonio Silva, pronunció unas breves palabras impregnadas de este sentimiento y dignidad que caracteriza toda la obra de su vida.
Dijo entre otras cosas que Cáceres esperaba el momento de poder manifestar a Portugal la simpatía que por ella siente y expresarle su agradecimiento y pensó que el mejor obsequio sería este, de celebrar un Día exclusivamente portugués y descubrir una lápida que llevara el nombre de “Avenida de Portugal”.
Cáceres -sigue diciendo el señor Silva- no puede olvidar, no olvidará nunca el afecto con que se trata a sus colonias veraniegas en las playas portuguesas, como no puede dejarse a un lado esa corriente de compenetración entre estos dos pueblos, que son hermanos por naturaleza y casi por sangre, porque ambos son iberos. Es por eso que es sincero y cordial, le dice al general Sousa, el homenaje que se tributa hoy entre nosotros a vuestro pueblo, y por eso también que Cáceres os pide por boca de su alcalde, que llevéis a vuestra simpática patria, caballeresca y gallarda, este modesto tributo, que en testimonio de gratitud y de estima le envía la ciudad de Cáceres.
El general Sousa
En portugués, pero fácilmente inteligible, pronunció el presidente de la Cámara Municipal de Lisboa, General Sousa, unas frases sentidísimas.
En nombre de Portugal -comienza diciendo- acepto este homenaje que se le tributa.
Da las gracias como representante de su nación, especialmente al señor Silva, alcalde de Cáceres, y le dice que este hecho permanecerá en la memoria de su Patria.
Dirigiéndose luego al Ministro de Estado español, señor Rocha, le dice que Portugal le agradece su asistencia y le asegura haber con esto aumentado aquel prestigio, aquella simpatía que los portugueses le exteriorizaron desde sus primeros días como embajador de España en su nación…
El señor Rocha
Hace uso de la palabra el señor Rocha y dice: La última vez que estuve en Cáceres, al saber que esta ciudad se proponía celebrar un día dedicado a la nación hermana, me apresuré a prometer mi asistencia.
Afirma la transcendencia que este acto encierra y recuerda a este propósito sus intervenciones en el Congreso respecto a la paz del mundo y muy especialmente con la relación a la fraternidad entre España y Portugal con toda su alma, y por eso le emocionan estas cosas.
“Hay que ir fijamente a la paz del mundo, porque mientras esto no se consiga los pueblos no tendrán bienestar, no tendrán prosperidad. Este es el sentimiento de la República Española, y este es su afán más puro.
Habla luego de los tiempos en que España y Portugal, países hermanos y cultos, se debatían en guerras fratricidas destrozando su esencia y su valer y aboga por el definitivo lazo de unión entre ambos.
Recuerda cuando al presentar las credenciales de Embajador en Lisboa, sintió las notas del himno de Riego, símbolo de libertad de España y compara a la emoción que sintió entonces con el placer y sentir que experimenta ahora al escuchar las melodías dulces de la bella marcha portuguesa.
Ruega al general Sousa, que se haga intérprete ante el Gobierno de Lisboa de esta manifestación de simpatía y termina haciendo votos por España y Portugal y en particular por la salud del Dignísimo Presidente de esta última República.
A los acordes del himno portugués se descubrió la lápida, y en este ambiente de sencillez y fraternidad hispano lusitana, concluyó el acto. La presidencia estaba compuesta por las siguientes personalidades:
Personalidades portuguesas llegadas a nuestra Capital
Excelentísimo señor General y alcalde presidente de la Cámara municipal de Lisboa, don Daniel Sousa con su esposa, la distinguida dama doña Ernestina de Sousa y su ayudante capitán de caballería señor Santana Crato. De Figueira de Foz, en representación de aquella Cámara municipal y Capitán del Puerto, comandante don Norberto Teixeira Monteiro; don Fernando Mendez, jefe de política civil; don Ernesto Tomé, director del Casino Penindular; doctor don Antonio Duarte Silva, de la Comisión de iniciativa (turismo) y el vicecónsul de España en aquella ciudad don Alberto Malafaia. “El Diario de Lisboa” ha enviado a esta a don Pedro Bordallo Pineiro, al que acompaña su señora.
De nuestra embajada en Portugal llegaron los señores Ramírez Montesino ministro de Negocios extranjeros y don Manrique Juncal hijo de nuestro embajador y agregado de aquella embajada. De la de Portugal en España, el ministro de Negocios Extranjero señor vizconde de Ribatanaba.
Acompañaba a todos, nuestro cónsul en Valencia de Alcántara, don Manuel Puebla.
ABC. JUEVES 30 DE MAYO DE 1935. EDICIÓN DE LA MAÑANA
El ministro de Estado, Sr. Rocha, asiste en Cáceres a «El Día de Portugal»
Cáceres 29, 5 tarde. Hoy, que Cáceres. se encuentra en plena feria y fiestas, se celebró el "Día de Portugal", y con tal motivo esta mañana llegaron a esta capital para solemnizar el acto el ministro de Estado, Sr. Rocha; él alcalde de Lisboa, general don Daniel Sousa; el encargado de Negocios Extranjeros de Portugal en Madrid, vizconde de Riva Támega; el ministro encargado de Negocios en Lisboa, Sr. Ramírez Montesinos, y otras personalidades portuguesas, representantes de las Cámaras de Comercio y Municipio de Espinho y Figueira da Fóz.
A la llegada del ministro español, señor Rocha, una compañía del Regimiento de Infantería número 21, con bandera y música rindió honores. El ministro pasó revista a las fuerzas, en cuyo momento la banda de música interpretó el Himno Nacional español y luego el portugués.
Acto seguido, las autoridades portuguesas y españolas asistieron al descubrimiento de una lápida que da el nombre de Avenida de Portugal a la antigua Avenida de la Estación. Con este motivo, se cambiaron entusiastas y fraternales discursos entre las autoridades españolas y portuguesas.
A mediodía, en el Ayuntamiento, se han reunido en un banquete dichas autoridades. Esta tarde se celebra un partido de fútbol, en el que toman parte el equipo de Covilha, de Portugal, y una selección de jugadores locales. Por la noche, en el teatro Norba, gran función luso-española, en la que actuarán notables agrupaciones de artistas portugueses. Mañana se celebrará la primera corrida de feria, que, es de concurso, lidiándose tres toros de Palha, de Villafranca de Xira, de Portugal, y otros tres de D. Antonio Pérez Tabernero, de Salamanca, para Niño de la Palma, Maravilla y Curro Caro. Con este motivo están llegando a Cáceres muchísimos portugueses, y' mañana se espera una enorme afluencia.
Ahora os voy a hacer un breve perfil biográfico de las tres principales autoridades que participaron en este acto.
SILVA NÚÑEZ, ANTONIO: (Olivenza, 1882 – Cáceres, 1946) Catedrático de Física y Química en el Instituto General y Técnico de Cáceres desde 1911, director de dicho centro a partir de 1919. Alcalde de Cáceres en 1923, con Primo de Rivera, y durante la República, en el bienio 1934-36. Consejero fundador de la Caja Extremeña de Previsión Social, director de la Escuela Elemental de Trabajo y de la Estación Meteorológica. Antonio Silva Núñez fue un hombre de ciencia animado de una gran vocación literaria. Dejó inédita una historia de Olivenza, lamentablemente perdida. La muerte le sorprendió escribiendo una biografía de San Pedro de Alcántara, de quien era particularmente devoto.
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA. Presidente de la Comisión Administrativa del Ayuntamiento de Lisboa 31 diciembre 1934 hasta 31 diciembre 1937. Nació en la parroquia de Sé en Funchal, el 9 de agosto de 1867 y murió el 30 de abril de 1958, en Lisboa. Militar y profesor en la Escuela Regimental. Combatiente de la I Guerra Mundial, integrado en el CEP. Comandante del Frente Marítimo de Lisboa Defensa. El gobernador militar de Lisboa. Ministro de la Guerra, en el Gobierno de Salazar, del 5 de julio de 1932 al 11 de abril de 1933. Vocal del Consejo Superior de Promociones, del Consejo Superior de Disciplina del Ejército y del Consejo Político Nacional. Procurador a la Cámara Corporativa, por inherencia del cargo de alcalde. Presidente de la Comisión Central de la Liga de los Combatientes de la Gran Guerra.
![]()
JUAN JOSÉ ROCHA GARCÍA (Cartagena, 1877 - Barcelona, 1938) fue un abogado y político español que ocupó los cargos de ministro de Guerra, ministro de Marina, ministro de Estado y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la Segunda República. Miembro del Partido Republicano Radical, fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y embajador en Portugal entre 1931 y 1933 año en que fue elegido diputado a Cortes por Murcia. Ministro de Guerra entre el 12 de septiembre y el 8 de octubre de 1933 en el gobierno que presidió Alejandro Lerroux, pasó a ocupar la cartera de Marina en los sucesivos gobiernos que se formaron entre el 16 de diciembre de 1933 y el 23 de enero de 1935, fecha en la que sustituyó a Eloy Vaquero Cantillo al frente del Ministerio de Estado donde se mantuvo en los sucesivos gabinetes hasta que, el 25 de septiembre de ese mismo año, fue designado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, cartera que ocuparía hasta el 29 de octubre.
El acto coincide con las ferias de San Fernando de ese año en Cáceres. Aquí podéis ver el cartel de la Feria de 1935:Y me llaman mucho la atención los anuncios del periódico regional. Como no se ven muy bien los he agrandado para que los disfrutéis, y acompaño documentos de algunos de ellos.
Los toreros que participaron en la corrida de toros de esa jornada fueron:
![]()
![]()
![]()
Curro Caro (Madrid, el 16 de marzo de 1915). Debuta con picadores en Salamanca en julio de 1933, y toma la alternativa el 27 de mayo de 1934, en Salamanca, con toros de Antonio Pérez y de manos de Domingo Ortega. Su confirmación en Madrid fue el 16 de mayo de 1935. Padrino: Marcial Lalanda con ganado de Martín, Alonso. Intervienen también, en este festejo Villalta y Manolo Bienvenida. Falleció: Fallece el 27 de junio de 1976 tras sufrir un grave accidente de tráfico el 12 de junio en Casabermeja (Málaga).